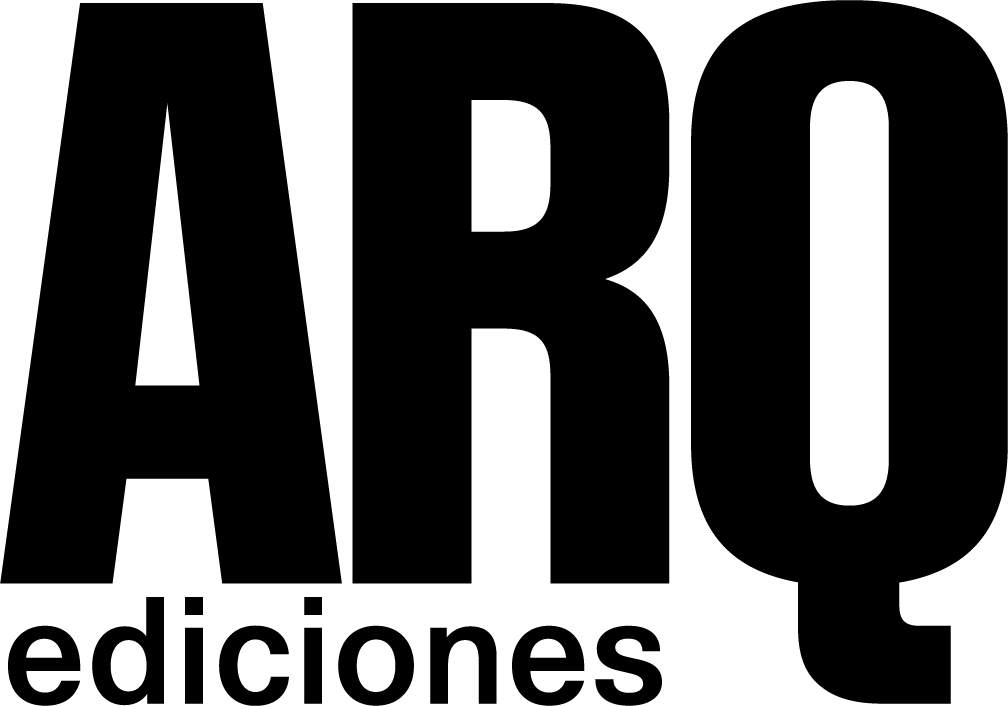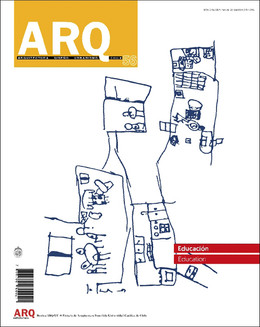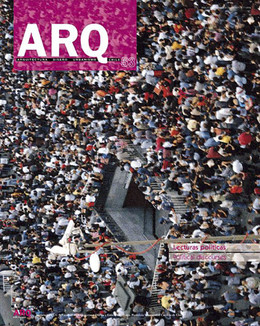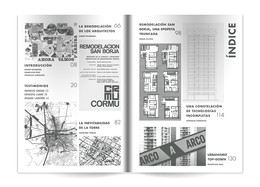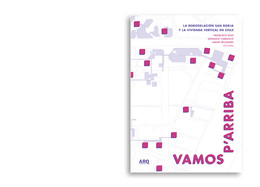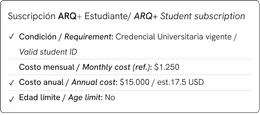ARQ 55 | Juego
En una película de Jim Jarmusch se ve a un par de personas en una terraza de un edificio del Bronx, construyendo un barco. Estaba claro que no había manera de trasladarlo a ninguna parte. Jarmusch contó que había reproducido algo que él efectivamente vio. Me he olvidado del argumento, si es que había alguno, pero no de esa imagen del barco.
Los juegos reproducen de manera fragmentada situaciones vitales. En jerga comercial, se habla de “hacer carrera”, de “competir” o de “mantener las reglas del juego”. Otros juegos son metáforas de la guerra: “la lucha por la vida”, el “llegar lejos”, el “certero disparo”, que en lugar de guerra originan olimpíadas y campeonatos de fútbol. Hay otros grupos de juegos, –como el del barco en la terraza– que comparten algo central con la poesía o con la propia vida: son juegos ajenos a los espectáculos, gratuitos, y realmente importantes para cada uno.
De alguna manera la arquitectura se trata de un juego que se parece a este último grupo: involucra concentración, precisión, dedicación y sobre todo la libertad de hacerlo bien o hacerlo regular o mal sin que generalmente nadie se dé cuenta, salvo uno mismo, tal como las dos personas que fabricaban ese barco sobre una azotea en Nueva York.
Los artículos que presentamos, los más genéricos de Pérez de Arce, de Allard y de Benítez, dan el rumbo que mencionaba para esta revista. Algunos de los proyectos presentados comparten el desafío de inventar reglas de un juego nuevo en la arquitectura –la casa en Tunquén o el concurso para Barakaldo– propiciando una nueva actitud social y cultural en el habitante.
Una inédita presentación de Pompéia –la obra de Lina Bo Bardi en Sao Paulo– aparece como un ejemplo iluminador del juego posible entre el arquitecto jugador y la sociedad a la que se involucra en el juego.
Cierran este número dos ensayos sobre las primeras “sacadas de pies del plato” de nuestra empaquetada sociedad, a principios del siglo XX, en los balnearios de Valparaíso y Viña del Mar.