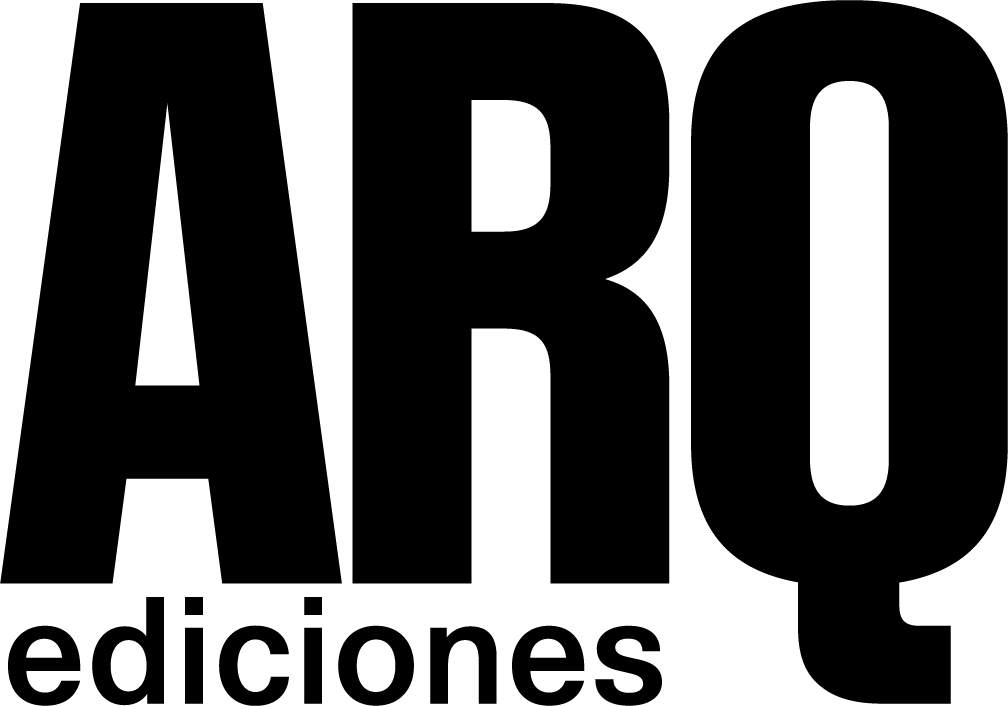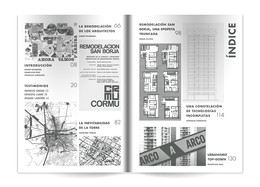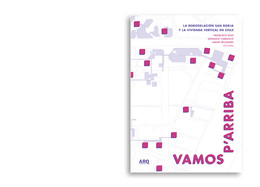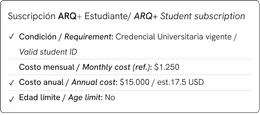ARQ 56 | Educación
Usando el recurso confesional de uno de nuestros articulistas, –Mauricio Baros–, podría decir que tengo un buen recuerdo de mi colegio. Pero al entrar al primer año, en la Universidad de Chile, me di cuenta que el proceso escolar anterior podría haber sido más breve y variado, haber introducido más mundo y menos rutina. No era una cárcel: más bien algo lento y soporífero, salvo algunas excepciones.
La educación para formar parte de una sociedad era dada en la casa y en el barrio, antes de ir al colegio. Entonces, lo que se suponía que el colegio debía dar eran saberes determinados, por los que uno deambulaba rechazando unos y aficionándose a otros, y el hecho objetivo de formar parte de un grupo diferente al de la familia. Es decir, era salir de la casa al mundo y adquirir conocimientos concretos y precisos: matemáticas, biología, literatura (sin tanto conciliábulo entre padres y profesores para cuidar del niño o de la niña).
Lo que propone como figura para el edificio escolar Tomás Browne, es otra medida anti-rutina: el curso deambula por los saberes que están ubicados en salas diferentes, como la sala de la música, de la biología, de las matemáticas, etc. Es también lo que propone Malva Villalón ahora en relación a un espacio mayor, más confuso y real: la ciudad que enseña a los alumnos que la recorren junto a sus profesores.
Maneras de enseñar recorriendo los espacios del colegio y de la ciudad. Todo esto, claro, requiere profesores bien pagados y animosos, cuestión nada fácil de lograr en la educación pública.
Pero que el colegio debe ser para el niño una salida al mundo, es lo único capaz de hacer desaparecer el tedio y el desperdicio del tiempo brillante de la infancia y la adolescencia; dar inicio a la madurez en un lugar donde no se está protegido como en la casa, y poder llegar a la Universidad sin hacerse acompañar de papá y mamá, como lo vemos ahora en cada ingreso a primer año, cuestión que, curiosamente, no ocurría hace medio siglo.